...
La historia de España muestra una paradoja difícil de soslayar. A lo largo de los siglos, la nación ha sido capaz de gestas colosales en momentos de amenaza, y de una destructividad interna sorprendente en tiempos de paz. Hay en nuestro relato nacional una tendencia recurrente: cuando no hay invasor, lo inventamos; cuando no hay asedio, nos ensimismamos en nuestras miserias; cuando no hay ajeno al que combatir, volvemos las armas hacia dentro. Es como si la cohesión nacional solo fuera posible cuando el exterior nos obliga a reconocernos como iguales.
La resistencia numantina ante el poder romano no fue un mero episodio militar, sino la primera afirmación de una voluntad colectiva que prefería la muerte al sometimiento. Aquella ciudad celtíbera, aún hoy símbolo de heroísmo, anticipaba lo que siglos más tarde sería el alma de Covadonga, donde Pelayo encendió la chispa de una resistencia que, con el paso de los siglos, se transformaría en un proyecto de civilización: la Reconquista. Reinos diversos, enfrentados a menudo entre sí, fueron capaces de sostener durante casi ocho siglos una empresa común. No fue un proceso lineal ni exento de contradicciones, pero sí una de las manifestaciones más duraderas de unidad frente al extranjero.
Cuando Napoleón decidió ocupar España en 1808, creyó que bastaría con colocar a su hermano en el trono para tener al país a sus pies. Se equivocó. Por primera vez en la Europa ocupada, un pueblo entero, sin necesidad de un ejército organizado, se rebeló con una ferocidad y una obstinación que desconcertaron al propio emperador. La Guerra de la Independencia no solo supuso el desgaste militar del ejército napoleónico, sino la emergencia de una nueva idea de nación: la de un pueblo soberano capaz de resistir al imperio más poderoso de su tiempo.
Pero si la historia de España conoce estas cumbres de unidad heroica, también conoce sus abismos de división. Porque cuando el enemigo exterior desaparece, el español comienza a sospechar del otro español. El siglo XIX fue pródigo en este tipo de fracturas: guerras civiles, asonadas militares, constituciones efímeras, pronunciamientos, odios ideológicos. A falta de un francés o un inglés al que combatir, liberales y absolutistas, carlistas e isabelinos, federalistas y centralistas, se lanzaron unos contra otros en nombre de una patria que todos decían defender, pero que nadie era capaz de compartir.
El siglo XX no fue más benigno. Tras la pérdida de Cuba y Filipinas, y el consiguiente vacío simbólico, España entró en una espiral de frustración. Los intentos regeneracionistas fracasaron ante una sociedad dividida, sin consenso sobre qué debía ser la nación en el nuevo siglo. La Segunda República nació para la izquierda como un proyecto de modernización, pero de inmediato degeneró en polarización extrema y barbarie por los partidarios del nuevo modelo de Estado frente a la Corona milenaria. Cada bando, convencido de encarnar la verdadera España, negó la legitimidad del contrario. La Guerra Civil fue el punto más cruel de esa lógica: una nación incapaz de convivir sin enemigo común terminó por buscar ese enemigo en su propio vecino, en su hermano, en su conciudadano.
Concluida la contienda, el régimen franquista impuso su visión única del país, eliminando toda disidencia. El enemigo fue entonces el comunismo, la masonería, la anti-España y no faltaba razón para ello. Pero incluso dentro del propio franquismo coexistieron tensiones internas no resueltas. La España oficial se mantuvo, además de la censura, por la fuerza del propio desarrollo industrial y la creación de una nueva clase media con acceso a bienes y a la propiedad, aunque ciertamente no se hubiera negociado un verdadero consenso. El silencio no cura, solo aplaza.
Y sin embargo, tras la muerte de Franco, se produjo el que acaso sea el momento más admirable de nuestra historia reciente: la Transición. Durante esos años, España pareció romper su maldición cainita. Las fuerzas políticas, sociales y culturales decidieron pactar. No porque se amaran, sino porque comprendieron que el antagonismo perpetuo solo llevaba al abismo. Se aceptó la pluralidad, se redactó una Constitución, el gran Contrato Social que reconocía derechos individuales y colectivos, se instauró un sistema de autonomías diseñado para integrar sin uniformar, basado todo ello en la confianza de una lealtad institucional Por primera vez, España no necesitó un enemigo externo para reconocerse como comunidad política.
Pero el paréntesis fue corto. Con el tiempo, el consenso se fue erosionando. Las élites políticas, en lugar de proteger las instituciones comunes, comenzaron a usarlas como botín partidista. El nacionalismo periférico, lejos de acomodarse dentro del nuevo marco, vio en él una palanca para avanzar en su agenda secesionista. Las reformas educativas permitieron la difusión de discursos abiertamente hostiles a la idea misma de España. Y la izquierda intelectual, una progresía representada por una oportunista izquierda rancia y cortoplacista en muchos casos, abandonó la defensa del proyecto nacional, prefiriendo las narrativas identitarias, victimistas o fragmentarias. Un socialismo renacido tras varias décadas de notorias ausencias.
Hoy, el Estado aparece desdibujado, debilitado, vaciado desde dentro. Las instituciones no solo han perdido autoridad, sino que han sido deliberadamente instrumentalizadas. El poder judicial, baluarte último del Estado de Derecho, es presionado, desacreditado y colonizado. El lenguaje político está envenenado de enfrentamiento. La educación forma más en la desafección que en el compromiso cívico. Y en muchas regiones, España no es presentada como una patria común, sino como una imposición ilegítima.
Todo esto ocurre sin necesidad de invasión. No hay tropas extranjeras, no hay desembarcos, no hay potencias enemigas con banderas en nuestras playas. Y, sin embargo, el deterioro es profundo. La autodestrucción no necesita ya bayonetas: basta con la deslealtad institucional, con el oportunismo político, con el desprecio a la ley, con la claudicación moral de las élites.
Hay causas estructurales que explican esta deriva. España no ha conseguido construir una narrativa común sobre su pasado. La historia nacional sigue siendo terreno de disputa ideológica, de manipulaciones, de omisiones. A diferencia de otras democracias maduras que han asumido sus sombras con dignidad, España sigue prisionera de una historia culpabilizadora. La Leyenda Negra, creada por sus enemigos, ha sido asumida por sus propios hijos como dogma.
Tampoco ha habido una auténtica pedagogía del patriotismo constitucional. La palabra patria ha sido deformada, ridiculizada o demonizada. El amor a lo propio se confunde con exclusión, la defensa del marco común con autoritarismo. Mientras tanto, se alimentan identidades parciales, afectos rotos, memorias selectivas.
A esta desafección se suma una cultura política que privilegia el corto plazo, el cálculo electoral y el clientelismo. El ideal de servicio público ha sido sustituido por la lógica del poder a cualquier precio. Y lo que está en juego no es una legislatura, sino el alma misma del país.
Pero aún no todo está perdido. España ha demostrado que es capaz de renacer. Que sabe unirse cuando hay voluntad, cuando el sentido de responsabilidad se impone sobre la lógica de facción. No necesitamos un nuevo invasor para reconciliarnos. Necesitamos una nueva conciencia, una nueva mayoría cívica bajo la bandera de líderes que entiendan que la democracia no sobrevive sin instituciones fuertes, que la libertad no se sostiene sin respeto a la ley, que la diversidad no implica ruptura, que la equidistancia entre la verdad y la mentira, entre la realidad de nuestro acervo ciudadano y la formulación virtual en modo campaña, solo resquebraja la arquitectura de cualquier sociedad, y que el futuro solo puede construirse desde lo común.
España no merece ser el enemigo de sí misma. No merece ser dilapidada en nombre de una modernidad impostada, ni de un progresismo que reniega de sus raíces. Merece ser defendida, corregida cuando haga falta, reformada sin destruirla. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Y entonces, tal vez sí, aparezca un nuevo enemigo externo. Y otra vez, como tantas veces, recordaremos demasiado tarde lo que significa ser España.
Iñigo Castellano y Barón
Conozca a Íñigo Castellano y Barón
 acceso a la página del autor
acceso a la página del autor
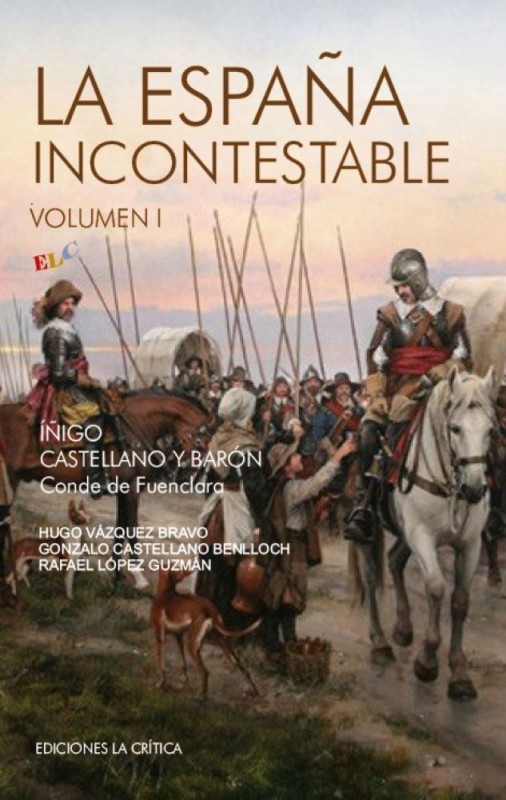 acceso a las publicaciones del autor
acceso a las publicaciones del autor