...
Corría el año 1482 cuando estalló la guerra. Las fronteras entre Castilla y Granada se encendieron como un reguero de pólvora. Las incursiones nazaríes se hacían más atrevidas, y los cristianos, encabezados por nobles y grandes casas, se lanzaban a la campaña con más entusiasmo que disciplina. Pero en medio del desorden, Gonzalo, aún sin mando supremo, comenzó a tejer redes, ganar autoridad y mostrar un talento instintivo para coordinar acciones, observar al enemigo y prever sus movimientos. No necesitaba títulos.
Era el mes de junio del año de 1486. La ciudad de Loja se erguía en las quebradas del Genil. La niebla matinal subía desde el río, espesa y húmeda como un aliento de dragón. Las campanas del alba resonaban entre los cerros, y al pie de la empalizada cristiana los escuderos ajustaban correas, aceites y sogas con manos temblorosas. Loja, encaramada entre laderas de olivos, se ofrecía al horizonte como una herida mal cerrada. Gonzalo Fernández de Córdoba aún no era leyenda. Ni siquiera mando de pleno derecho. Pero ya había aprendido a leer el terreno como un pastor lee el cielo. Esa mañana inspeccionaba las líneas, a caballo, con el gesto sereno y los ojos atentos. Junto a él marchaban los veteranos de Aguilar, hombres duros, endurecidos por escaramuzas previas en Iznájar y Lucena.
Loja resistía con fiereza. Su fortaleza natural construida sobre riscos cortados, estaba defendida por el mismísimo Boabdil. La ciudad contaba con cerca de 3.000 hombres armados, torres de tiro con ballesteros hábiles y una muralla irregular reforzada por escarpes de roca viva. La artillería cristiana, compuesta por bombardas, lombardas y falconetes, abrió brechas lentamente. Su alcazaba dominaba la población como un puño sobre un cuenco. Los soldados moros, expertos en guerra de montaña, lanzaban rocas y flechas desde los desfiladeros. Pero fue Gonzalo quien, inspeccionando personalmente las laderas, descubrió un flanco débil al suroeste. Las columnas cristianas habían rodeado la ciudad por tres flancos, pero la defensa natural hacía difícil el asalto. Fue en la tercera noche cuando Gonzalo ideó un movimiento doble. El conde de Cabra avanzaría por el flanco oriental, junto a las fuerzas del marqués de Cádiz, mientras él —aún un joven comandante con solo treinta y pocos años— guiaría una partida por la ribera baja del Genil, ocultos entre la espesura. Dirigió un ataque nocturno con compañías mixtas de infantería ligera, escuderos y peones con escalas, que lograron tomar un primer torreón y abrir paso a las tropas de refuerzo. Fue un combate cuerpo a cuerpo, con granadas incendiarias, dagas y montantes, en medio del humo de pez y resina encendida.
El asalto comenzó antes del alba, con los primeros gallos. Los piqueros cruzaron el río a pecho descubierto. El agua helada les llegaba al pecho, y los escudos crujían al contacto con la corriente. Al otro lado, aguardaban los moros en silencio, ocultos tras parapetos de piedra y ramas de encina. Cuando la columna emergió del cauce, se desató el estruendo: saetas, gritos, espingardas... pero la sorpresa estaba de parte cristiana. Gonzalo mandó avanzar en cuña. Al frente, los escuderos arrojaban terrones de cal viva y pebeteros encendidos. El humo cegaba y dispersaba a los defensores, que recularon hasta la segunda línea de muralla. Allí, se desató el combate a cuchillo: callejón por callejón, puerta tras puerta.
Cuando Loja cayó, tras varios días de lucha, Gonzalo no pidió botín ni título. Solo escribió a la Reina: «
La fe avanza, como el río: entre peñas y lodo, pero siempre avanza». Sobre la captura de Boabdil, recomendó tratarlo con dignidad. Afirmaba que «
más hace el cautivo que el muerto», y con razón: Boabdil se convertiría después en un factor clave de división dentro del mundo nazarí.
Las campañas de
Íllora y
Montefrío, también en 1486, siguieron esa lógica de sitio corto, presión psicológica y negociación tras victoria. En Íllora, los sitiadores utilizaron una táctica poco común en la época: simularon una retirada con rastro evidente de huida, para atraer una salida del enemigo. Gonzalo, al frente de una columna de jinetes ligeros, esperaba oculto entre viñedos abandonados. Cuando los granadinos salieron a perseguir lo que creían un desordenado repliegue, fueron rodeados y capturados. La plaza, privada de sus líderes, capituló a los pocos días. Montefrío cayó tras un sitio clásico, con trincheras de aproximación y empleo de minas para derribar parte de la muralla.
El cerco de Málaga fue una epopeya de sangre, pólvora y hambre. La ciudad se alzaba sobre una red de murallas gruesas, sostenidas por torres almenadas y defendida por las tropas del temido Hamet el Zegrí. El castillo de Gibralfaro dominaba todo el litoral, y la ciudad era considerada inexpugnable. Con más de 15.000 habitantes, murallas ciclópeas de piedra caliza, torres flanqueadas y una marina enemiga capaz de abastecer desde el mar, la ciudad se convirtió en símbolo de resistencia y desafío. El asedio comenzó en mayo de 1487. Los ejércitos cristianos rodearon la ciudad con método: el marqués de Cádiz por el oeste, el conde de Cabra y el conde de Tendilla por el norte, y Gonzalo por el sur, entre el cauce del Guadalmedina y el arrabal pesquero. Desde allí comenzaron las operaciones de asedio, día y noche. Gonzalo organizó turnos constantes de zapadores y diseñó barricadas móviles con escudos de hierro, protegiendo a los que cavaban minas bajo los muros. Por las noches, los moros salían en cargas sorpresivas, gritando entre los pasillos de arena y lanzando fuego griego. El aire olía a azufre y carne quemada. Era una guerra sin tregua.
Gonzalo Fernández de Córdoba no era aún comandante supremo, pero participó activamente en la coordinación logística del cerco. Se levantaron torres de asedio móviles, se cavaron fosos de contención y se establecieron campamentos por turnos para evitar epidemias. El calor, las ratas y las moscas hacían de la vida en el campamento un infierno. A pesar de ello, el control de la moral fue estricto. En un momento clave, los defensores lograron destruir dos torres móviles con fuego griego arrojado desde catapultas adaptadas. Gonzalo propuso entonces emplear barriles de brea vacíos llenos de salitre, impulsados cuesta abajo durante la noche, para incendiar las empalizadas moras. El plan tuvo éxito parcial: abrió una brecha en el bastión occidental, por donde se realizó el primer asalto formal. En aquel combate, testimoniado por cronistas castellanos, se distinguieron las llamadas «compañías negras», integradas por soldados veteranos con experiencia en escaramuzas en las Alpujarras.
El ataque más audaz fue dirigido por Gonzalo en la noche del 5 de julio. Llevó un destacamento de arcabuceros y piqueros hasta la torre del Aceite, cubiertos por el estruendo de las bombardas reales. Las escalas se alzaron bajo el estruendo, y los hombres subieron como sombras. Durante minutos, el estandarte de Castilla ondeó sobre un torreón lateral. Pero vino la contraofensiva. Hamet mandó a sus mejores hombres. El combate fue feroz. Las calles estrechas impedían el uso de caballería, y se luchó casa por casa, con picas cortas, alfanjes moriscos y pequeños escudos de madera. Se combatía a cuchillo sobre las murallas, cuerpos cayendo al vacío, vísceras abiertas y antorchas cayendo sobre los escudos. Gonzalo, herido en un muslo, resistió sin ceder el terreno hasta el amanecer. El sitio duró tres meses. El valor de Gonzalo no estaba solo en la osadía, sino en el equilibrio entre audacia y cálculo. No ordenaba cargas alocadas, sino asaltos precisos, coordinados con los tiempos de bombardeo y los cambios de guardia enemigos. Cuando el agua escaseó, los ciudadanos comieron caballos, gatos y piel hervida. La rendición llegó el 18 de agosto de 1487. No hubo pacto. La ciudad fue entregada sin condiciones. Tras la caída de Málaga, no hubo piedad generalizada. Los
Reyes Católicos impusieron castigos severos, esclavitud y deportaciones, Miles de musulmanes fueron esclavizados o expulsados, aunque Fernández de Córdoba fue señalado como una de las voces que pidió moderación. Aprendió allí una lección que le acompañaría en sus campañas italianas: las ciudades tomadas por asalto raramente se conservan fieles, y la justicia, cuando es más severa que ejemplar, genera rebelión.
Con nieve, hierro y sangre llegó a Baza el ejército real, en septiembre de 1489. Situada a más de 900 metros de altitud, parecía una plaza inexpugnable. Una ciudad fortificada con fuertes bastiones semicirculares, pozos profundos y acceso a manantiales interiores. Allí se dieron cita todos: el Rey Fernando, el conde de Tendilla, el Maestre de Santiago, Pedro Fajardo… y Gonzalo, que actuó como oficial de vanguardia y organizador de minas. El frío llegaba temprano. Las primeras heladas caían sobre las tiendas como puñales. Gonzalo dormía vestido, armado, con el oído en la tierra. Escuchaba los acueductos subterráneos que alimentaban la ciudad y trazaba mapas con tizas sobre tablillas. Cada galería era una arteria que debía cercenarse. El sitio duró más de cinco meses. Gonzalo fue el encargado de organizar un cinturón de contra asaltos: pequeñas unidades de exploración, compañías móviles y un sistema de señales con hogueras y espejos para alertar de salidas. Participó en un combate singular cuando un grupo de jinetes nazaríes logró rodear una avanzadilla cristiana. Él mismo dirigió la maniobra de rescate, flanqueando al enemigo con dos escuadrones de caballería armada con lanzas cortas y arcabuces, una combinación aún poco habitual pero letal en espacio abierto.
Una noche, una mina cristiana hizo volar parte del muro norte. Fue la señal. Los piqueros aragoneses cargaron a grito pelado, seguidos por ballesteros viejos que ya habían combatido en Loja. El cuerpo a cuerpo fue brutal: se combatía con dagas, con piedras, con dientes. Pedro Fajardo escaló una torre solo, atado por una cuerda a la cintura. Su escudero le pasó un estandarte por la espalda. A la hora nona, la bandera de Castilla flameaba en lo alto, sobre la nieve. Fue un punto de quiebre. El hambre y la moral agotaron a los defensores. El 4 de diciembre, Baza capituló. Esta vez hubo piedad: conservaron casas, fe y tierras. Gonzalo comprendía que la clemencia puede ser más duradera que el terror.
Las campañas siguientes, más que batallas, fueron una lenta disolución del sistema defensivo nazarí. Gonzalo siguió participando, no como general en jefe, pero sí como comandante operativo en múltiples frentes. Aprendió a organizar marchas rápidas por terrenos abruptos, a abastecer plazas leales y a establecer cordones defensivos con pocos hombres, pero bien colocados. Su sentido del terreno, de la logística y del ritmo bélico se forjó en esas colinas andaluzas, no en los salones de Italia.
Guadix: la última escalada tras Baza, su caída fue cuestión de estrategia. El enemigo esperaba un cerco largo. Gonzalo propuso un asalto rápido y nocturno. Reunió una columna de caballería ligera y peones de montaña, y subieron por un desfiladero lateral mal vigilado. Esa madrugada, cubiertos por la niebla, colocaron escalas cortas, sogas y garfios. Se subía en silencio. Al primer grito, estalló el caos. Desde el otro extremo del cerco, las trompetas cristianas rugieron y los arcabuceros dispararon al cielo. Era distracción. La verdadera entrada estaba en marcha. Se combatió en las calles, entre palmeras y azoteas. Gonzalo lideró una carga a caballo por una callejuela estrecha, espada en mano. En el cuerpo a cuerpo, derribó a un alférez enemigo de un tajo. Antes del mediodía, Guadix cayó.
En enero de 1492, Granada se rindió sin combate. Fue un pacto, no una conquista. El conde de Tendilla entró en la Alhambra. Hernando de Zafra anotó cada palabra. Gonzalo se mantuvo al margen. No subió. No pidió recompensa. Solo miró la nieve en Sierra Nevada, sabiendo que una era había terminado. Gonzalo estuvo allí, presente en la entrega de las llaves y en las primeras medidas de organización. Se ocupó del respeto a la población vencida, de asegurar las mezquitas, de evitar desmanes. Él mismo fue testigo de cómo Boabdil abandonaba la ciudad por la puerta de Elvira, llorando la pérdida de su reino. No era espectáculo, era historia.
Aún no era el Gran Capitán. Pero quienes lo vieron luchar sabían que había nacido para más. Se había formado entre el barro, el humo y la disciplina. Y pronto partiría a Italia, donde forjaría no solo la guerra moderna, sino el alma militar de un Imperio.
España se convirtió durante casi ocho siglos en la muralla de Occidente, librando en su propio suelo una guerra que no era solo suya. Fue una lucha civilizatoria, prolongada en el tiempo, profunda en el alma y devastadora en sus costes humanos y materiales. Mientras el resto de Europa discutía sobre concilios, dinastías o mercados, los reinos hispánicos combatían —palmo a palmo, valle tras valle— por mantener encendida una llama que parecía destinada a extinguirse: la de la Cristiandad libre en Occidente.
La campaña de Granada no fue un simple conflicto territorial ni una empresa dinástica más: fue el capítulo final de una resistencia multigeneracional contra una expansión imperial islámica que había dominado medio Mediterráneo y aspiraba, todavía, a cruzar los Pirineos. Al detener esa ofensiva en las sierras de Andalucía, España asumió el papel de muralla de Europa, sin más ayuda que su fe, su monarquía unificada y el acero de sus soldados. Los nombres de Loja, Málaga, Baza y Guadix no deberían figurar solo en las crónicas militares de la península, sino en el imaginario colectivo de todo Occidente. Porque fue allí donde miles de españoles —muchos anónimos— ofrecieron su sangre, su juventud y su esfuerzo en una empresa de dimensiones mayores que su propia época: garantizar que Europa pudiera existir como espacio cristiano, libre y culturalmente autónomo.
El precio fue altísimo. Pueblos arrasados, cosechas perdidas, generaciones enteras marcadas por la guerra. Pero el resultado fue definitivo: el islam dejó de avanzar por tierra firme en Europa, y la península ibérica recuperó, al fin, su integridad. Solo después de aquella victoria pudo nacer la España de los Reyes Católicos, de América, del Imperio, del Renacimiento.
Hoy, en tiempos de confusión, olvido o indiferencia, conviene mirar atrás con gratitud. Porque fue en Granada, y antes en Covadonga, en Las Navas, en Salado y en tantas lomas sin nombre, donde se definió el rostro que Europa tendría durante siglos. Y ese rostro lo defendió España con su vida, con su historia… y con su alma.
Iñigo Castellano y Barón
Conozca a Íñigo Castellano y Barón
 acceso a la página del autor
acceso a la página del autor
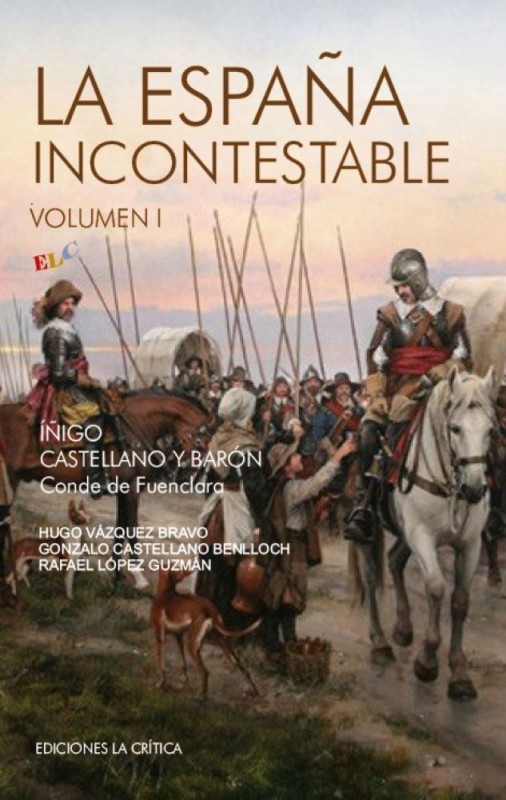 acceso a las publicaciones del autor
acceso a las publicaciones del autor