No hay democracia posible sin pudor. Ni República ni Monarquía ni Parlamento que se sostenga sobre el descrédito de sus propios representantes. Cuando la ejemplaridad se extingue, el edificio democrático se derrumba desde dentro, como una catedral sin piedra angular. Ningún régimen representativo puede sobrevivir si sus dirigentes confunden el escaño con un salvoconducto moral. La ejemplaridad, esa palabra que parece antigua, fue siempre el cimiento invisible sobre el que se edificó la confianza pública. (...)
...
El Congreso, que debería ser templo de la palabra y de la razón pública, se ha convertido en un teatro. Ya no se legisla, apenas se discuten proyectos de ley, y los grandes debates nacionales se reducen a gestos, insultos o consignas partidistas. Los ciudadanos lo perciben con una mezcla de hastío y resignación. Se habla mucho de pluralismo, pero lo que reina es el conformismo. Nadie asume responsabilidades. Nadie dimite. Nadie se sonroja. Y así, la democracia, privada de su pudor, se convierte en una caricatura de sí misma. Se reparten cuotas, se colocan nombres, se pactan silencios. La Presidencia de la Cámara, lejos de ser garante del equilibrio, participa en el deterioro general. El ciudadano, mientras tanto, contempla desde la distancia este lento derrumbe con un sentimiento mezcla de impotencia y vergüenza. La democracia, que debería inspirar confianza y orgullo, inspira ahora recelo y fatiga. Y cuando el pueblo deja de creer, el sistema entra en su fase terminal. La indiferencia es la última fase de la corrupción: cuando ya no se reacciona, cuando el escándalo se vuelve costumbre, cuando el delito se integra en la gramática del poder. España ha entrado en ese territorio donde la indignación se confunde con hastío y la resignación con madurez.
En España, llevamos años asistiendo a esa lenta ruina. Y el caso del ex ministro Ábalos, procesado por corrupción y aún sentado en el Congreso de los Diputados, no es sino el símbolo más visible de esa degradación. Un hombre sobre el que pesan indicios abrumadores de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, continúa ocupando un escaño en la sede de la soberanía nacional. La defensa de la presunción de inocencia no puede confundirse con la legitimación del descrédito. Hay principios que no se explican: se sienten. Y uno de ellos es que el servicio público exige un estándar más alto que el de cualquier ciudadano corriente. Si la ley no basta, debe bastar la decencia.
El silencio de la Cámara lo protege. Nadie asume la responsabilidad institucional de pedirle que se aparte. La Presidencia del Congreso, bajo sospecha de favorecer intereses de partido, otorga con su silencio el beneplácito de que la permanencia de la indecencia, no contamina la imagen de la alta institución que representa. No hay mayor peligro para una democracia que acostumbrarse al escándalo. En los regímenes autoritarios, la corrupción es estructural; en los democráticos, es letal, porque destruye el vínculo de confianza entre el pueblo y sus instituciones. Y sin confianza, no hay contrato social posible. España vive en una tragicomedia política. Unos simulan gobernar; otros simulan oponerse; y el ciudadano asiste como espectador cansado a un espectáculo donde los papeles se repiten, los protagonistas cambian de máscara y el decorado sigue igual. Cuando el Parlamento tolera que alguien investigado por corrupción mantenga su escaño, está enviando un mensaje devastador: que todo es relativo, que la ética es negociable y que la vergüenza, como la verdad, depende del momento político.
Se repite con frecuencia que vivimos en una democracia plena. Pero la democracia no se mide solo por la aritmética electoral, sino por la decencia de quienes la encarnan. En los parlamentos europeos aún persiste cierto sentido del pudor: en Francia, en Italia o en Alemania, el político bajo sospecha suele dimitir antes de ser apartado. No siempre hay más honestidad, pero sí un respeto instintivo por la apariencia del decoro. En España, en cambio, hemos llegado a la paradoja de tolerar la desvergüenza con naturalidad. La política, que debería ser el arte de servir, ha pasado a ser el arte de resistir, incluso contra la evidencia. Pero en España, donde la democracia se concibió como un pacto moral después de una larga dictadura, la ofensa es más grave. Porque se supone que aprendimos el valor del ejemplo, la importancia del respeto y la dignidad del cargo público.
El resultado es desolador: un Parlamento que tolera lo intolerable y una ciudadanía que asiste atónita al espectáculo de su propia descomposición moral. Quien contempla hoy una sesión parlamentaria advierte que el centro moral de la nación se ha desplazado: ya no reside en la tribuna de oradores, sino en la calle, en las conversaciones privadas, en los círculos profesionales o familiares donde la gente corriente sigue reclamando justicia, honestidad y responsabilidad. El daño no es solo ético: es institucional. Cada día que el señor Ábalos ocupa su asiento, la dignidad del Congreso se erosiona un poco más. Cada jornada que la Presidencia calla, la palabra «representación» pierde contenido. Y mientras tanto, los ciudadanos aprenden la lección más peligrosa de todas: que la corrupción se tolera si se disfraza de procedimiento. La desvergüenza se ha vuelto norma. La corrupción no escandaliza: se tramita. El delito se convierte en expediente y la culpa en trámite burocrático.
Lo trágico no es que existan casos de corrupción –pues siempre existieron–, sino que ya no provoquen indignación. La costumbre ha sustituido al escándalo. España, incluso dentro de una Europa moralmente fatigada, sobresale por su capacidad de banalizar lo grave. Hemos aprendido a convivir con la indecencia y a llamar normalidad a la decadencia. El ciudadano tiene derecho a exigir que quien le representa sea digno de representarlo. Y tiene también el deber de recordarlo. Porque el Parlamento no pertenece a los partidos, sino al pueblo. Y si el pueblo calla, el abuso se convierte en norma. No basta con elecciones libres; hacen falta conductas limpias. No basta con la legitimidad de origen; hace falta la legitimidad del comportamiento. Y mientras esa frontera no se restablezca, mientras el escaño sirva de refugio a la sospecha y no de tribuna a la virtud, y la vergüenza no tenga su propio escaño, la democracia española seguirá siendo una representación sin decoro. Una obra larga, ruidosa y triste, en la que el público ya no aplaude.
Las grandes cuestiones nacionales han sido sustituidas por escaramuzas partidistas, y el lenguaje político se ha degradado hasta la caricatura. Los ciudadanos lo perciben con tristeza: saben que lo que ocurre en el Congreso poco tiene que ver con sus vidas, y que el interés general se ha convertido en un recurso retórico al servicio de la estrategia.
Las comisiones de investigación se anuncian como si fueran juicios televisados y se disuelven sin consecuencias. El lenguaje político se ha degradado hasta la caricatura, y el debate público ha sido sustituido por el ruido. Mientras tanto, los verdaderos problemas –la educación, la sanidad, la justicia, la vivienda– quedan relegados al mero hecho de convertirse en una proclama inocua. La democracia no se defiende solo con urnas, sino con conducta. La soberanía nacional se ejerce desde el respeto, no desde el cinismo. Por eso, la permanencia de un diputado bajo investigación judicial es algo más que un error político: es una herida moral que contamina el sentido mismo del mandato representativo. Y lo más alarmante no es el delito, sino la costumbre de tolerarlo.
Cada día que un político imputado conserva su asiento, el ciudadano aprende que la ley no es igual para todos. Cada silencio cómplice erosiona la autoridad del Estado. Y cuando la autoridad se desacredita, la nación entera se debilita. La indiferencia es el último estadio de la corrupción: cuando ya no se reacciona, cuando el escándalo se vuelve costumbre, cuando el delito se integra en la gramática del poder. España está en ese punto crítico en que la indignación se confunde con la impotencia y la resignación con la madurez. El Parlamento no es un refugio, sino un servicio. La política no es un empleo, sino una responsabilidad. Si los cargos públicos no son capaces de comprender que la ejemplaridad es la primera forma de autoridad, acabarán destruyendo la poca legitimidad que les queda. La democracia, para sobrevivir, no solo necesita leyes: necesita alma. Y el alma de una nación se mide por el comportamiento de quienes la representan. Cuando ese comportamiento ofende al sentido común, la democracia deja de ser una esperanza y se convierte en una farsa. Una parte importante de la clase política ha perdido el sentido del límite. España vive, desde hace tiempo, una tragicomedia institucional. Unos simulan gobernar, otros simulan oponerse, y todos parecen cómodos en la ficción. Los ciudadanos, sin embargo, no pueden vivir de simulacros. Piden verdad, coherencia, respeto.
Desde Vázquez de Mella que dijo, cuando el Parlamento todavía era una tribuna de honor: «La política sin moral no es política: es astucia.» Y en otro de sus discursos añadió: «Las instituciones no se salvan por las leyes, sino por las virtudes.» hasta los clásicos de la política –desde Aristóteles hasta Montesquieu– todos ellos supieron entender que la democracia no podía sostenerse sin virtud. No virtud en el sentido beato, sino en el sentido cívico: el compromiso con lo justo y con el bien común. La representación popular exige un mínimo de decoro. El poder debe inspirar respeto El representante no es un funcionario ni un actor, sino el depositario temporal de la voluntad colectiva. Su deber no termina en la ley, sino que comienza precisamente donde la ley calla: en la moral pública, en esa frontera invisible que separa lo legal de lo indecente.
Decía Maquiavelo que los príncipes necesitaban parecer virtuosos, aunque no lo fueran. En una democracia madura, ocurre lo contrario: los dirigentes deben serlo, aunque no siempre parezcan perfectos. El ciudadano no exige santidad, exige honestidad. Pero la honestidad, para ser creíble, necesita una apariencia pública de integridad. Si un ministro cesado se aferra al escaño, si la presidenta de la Cámara actúa bajo sospecha y el Parlamento guarda silencio, ¿qué imagen se transmite? La de un poder cerrado sobre sí mismo, indiferente al juicio moral de los gobernados.
Ortega y Gasset por su parte, anunciaba que una nación se mantiene por la fe en un proyecto sugestivo de vida en común, y añadía: «el poder público se ha convertido en una de las más graves amenazas contra la civilización». Hoy ese proyecto está en riesgo. No por falta de leyes, sino por falta de ejemplo. En el político satisfecho de sí mismo –ese hombre-masa que Ortega describió en 1930– late la convicción de que el cargo basta para justificarlo todo, que el privilegio equivale al mérito y la impunidad a la libertad. Cuando el Parlamento pierde el sentido de misión y el poder deja de ser servicio para convertirse en espectáculo, el resultado es la desmoralización colectiva. Ortega ya lo vio venir: el día en que los gobernantes se contentaran con ser mediocres, la civilización misma estaría en peligro. En su España Invertebrada, afirmaba: «falta la fe moral que da vida a las instituciones; falta la conciencia que convierte el cargo en servicio y no en refugio». Lo que entonces era diagnóstico se ha convertido en epitafio. «La desconfianza ciudadana no nace del exceso de política, sino de su vaciamiento espiritual», «No hay Estado donde no hay una minoría ejemplar que inspire respeto». Esa minoría –la de quienes sirven sin servirse– ha desaparecido del horizonte político español. La representación se ha vaciado de virtud, y con ella, el Estado ha perdido la espina dorsal que le daba sentido.
Unamuno, a su vez, con su lucidez trágica, ya advirtió que la política española estaba enferma de desalma. «Solo el ejemplo arrastra; las palabras se las lleva el viento», escribió. Y hoy ese ejemplo falta.
Si la democracia ha de sobrevivir, debe recuperar su alma: el respeto por la verdad, la humildad del servicio público, la convicción de que el cargo no es un privilegio, sino una carga. Todos coinciden en que el ejemplo es la primera forma de gobierno. Hoy hemos invertido el principio: ya no se exige ser ejemplar, basta con ser impune. Y así, el Parlamento, que debería ser el espejo moral de la nación, se convierte en su caricatura. Los diputados ya no representan una voluntad común, sino la supervivencia de sus propios partidos. La política, despojada de grandeza, se reduce a cálculo. Y el cálculo, sin moral, degenera en cinismo.
La democracia, sin pudor, es solo un decorado. Un teatro, un guiñol donde los muñecos son manejados por hilos invisibles actuando en su papel establecido, cansino, mientras el público, hastiado, abandona la sala en silencio. La democracia no muere de un golpe, sino de una rendición interior. No la destruyen los enemigos declarados, sino los complacientes. Cuando el Parlamento pierde el pudor y el ciudadano calla, el sistema ya no necesita verdugos: se derrumba solo, víctima de su propia indiferencia.
Iñigo Castellano y Barón
Conozca a Íñigo Castellano y Barón
 acceso a la página del autor
acceso a la página del autor
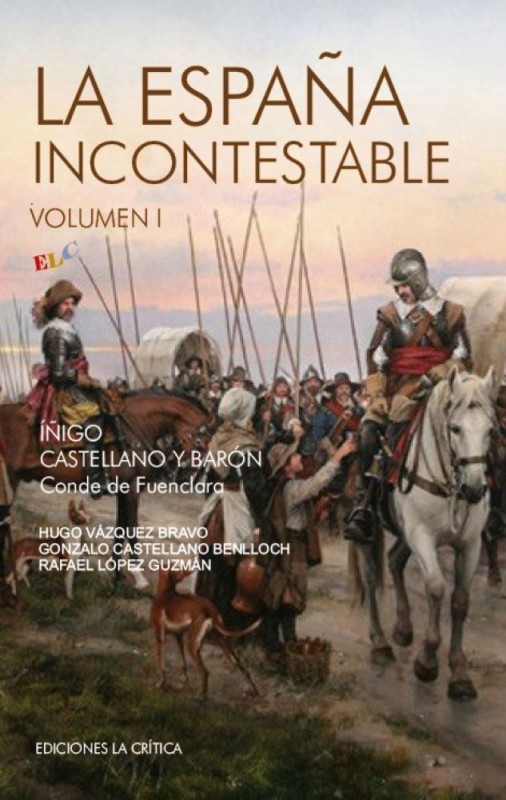 acceso a las publicaciones del autor
acceso a las publicaciones del autor