...
Siempre me ha sorprendido la eficacia narrativa de los sueños, sobre todo en el caso de las pesadillas. Que el inconsciente sea capaz de “producir” estos audiovisuales (los sueños) es muy asombroso porque contienen todos los elementos del lenguaje cinematográfico. En todo sueño hay un guion, una escenografía, una estética, unas perspectivas y movimientos de cámara subjetiva, un ritmo. Nuestro inconsciente es un director de cine que ha tenido que pensar, diseñar, elegir y crear una historia concreta. Ignoro si el carácter narrativo que contiene el miedo humano es parecido al que percibe un pulpo cuando se defiende echando su tinta protectora. Parece que el pulpo tiene un sistema nervioso muy complejo, con varios cerebros conectados con todas sus patas y sus ventosas. Me pregunto si un pulpo imagina algo que le haría temer un peligro o simplemente reacciona en un acto instintivo y de alguna forma mecánico en el que la imaginación no participa.
Desde los años sesenta vivimos en una sociedad aburguesada que trata de evitar el miedo desde la seguridad y el confort. La acalorada temperatura de la primera mitad del siglo XX fue dando paso, afortunadamente, a la tibieza. Si nos sentimos atraídos por el miedo, los tibios lo experimentamos como espectadores desde el sofá de casa viendo una película de terror o, simplemente, un telediario… Dios prefiere el calor y el frío antes que la temperatura de los tibios: “A los tibios los vomita Dios” (Apocalipsis 3:16). La mera idea del infierno siempre me ha parecido una crueldad que veo incompatible con los valores que nos transmitió Jesús de Nazaret. Ningún ser humano puede merecer ese castigo prolongado hasta la eternidad: “Así será el fin del mundo: vendrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno de fuego. Allí habrá el llanto y rechinar de dientes”. (Mateo 13:49-50). Puede ser que nuestra tibieza actual disminuya la intensidad de algunos debates culturales de antaño, o que incluso los desvirtúe. El hombre tibio no produce grandes entusiasmos pero bienvenido sea si favorece la sensatez y la calma.
Muchas personas sienten una irresistible atracción por el peligro. Como don Quijote, salen de su zona de confort domiciliaria y se lanzan a la aventura. El reportero de guerra vocacional que vive un bombardeo con gran satisfacción, el militar que puede sentirse muy orgulloso en un contexto bélico en el que lucha por su patria o el amante de los deportes de riesgo tienen muchos puntos en común. En la adolescencia masculina el miedo tiende a delatar al cobarde y a ridiculizarlo. El gran Jorge Luis Borges fue hostigado en el colegio porque prefería leer, reír y filosofar que pelear. Es curioso y paradójico, en este sentido, que la obra de Borges discurra muchas veces en un ambiente de “compadritos” muy violentos. En ninguno de sus relatos aparece el amor.
No se puede negar que una batalla entre bandas rivales de adolescentes garantiza altas descargas de adrenalina. Es una forma de transgresión, de rebeldía mal dirigida y estúpida, pero no cabe duda de que es muy emocionante. El corazón se acelera, el cuerpo entero registra alteraciones frente al peligro y el miedo. Se señala al cobarde, siempre mucho más sensato que el temerario. Algo habría que cambiar en la cultura y la educación para que un adolescente no sea tachado de cobarde por no querer pelear a puñetazos o pedradas con sus compañeros. Desde los héroes griegos, la épica ha sido casi siempre más valorada que la lírica. Las redes sociales, al poder esconder la identidad del emisor, fomentan una valentía falsa e irresponsable. Es la cobardía del que tira la piedra y esconde la mano. Una cobardía que arrasa en la opinión pública, en la cultura y en el voto, debilitando las fuentes de autoridad moral que habían tenido los medios y las instituciones culturales y educativas. La información objetiva cada vez vende y convence menos. Los intelectuales tratan de sobrevivir adoptando posturas que les enajenan y que terminan colocándolos en crispadas tertulias televisivas al servicio de corrientes cada vez más polarizadas. El grito triunfa sobre el razonamiento haciendo desaparecer el debate serio y el diálogo que todavía era capaz de escuchar argumentos. El ciudadano se desconcierta y siente miedo.
El miedo nos paraliza cuando lo percibimos como un inminente dolor real. El terror del que recibe una información médica que le pronostica un cáncer terminal y metastásico, el miedo a la muerte, al sufrimiento asegurado, un antes y un después en nuestras vidas que ya discurren con un plan tan implacable como siniestro. Cuando decimos que tenemos miedo a la muerte no creo que temamos tanto nuestra desaparición de este mundo como el deterioro progresivo de nuestro cuerpo, el dolor físico y psicológico de una enfermedad terminal, el sinsentido de dilatar el sufrimiento insoportable, la ansiedad sin esperanza, las náuseas, las despedidas, el horror absoluto de un aquí y ahora con la certidumbre de que cada vez será peor.
El no ser creyente me empuja a pensar que cualquier persona debería tener el derecho al suicidio asistido en esas fases terminales. Claro que, como en toda ley aprobada, habría que excluir al joven que quiere suicidarse porque le ha dejado su novia. La realidad nos ofrece casos muy insólitos en este sentido. Uno de los poetas españoles más reconocidos del siglo XX, el catalán Gabriel Ferrater, contaba a todos sus amigos que él se suicidaría a los cincuenta años. Cumplió su propósito el 20 de mayo de 1972, cuando todavía tenía 49 abriles. El pensador rumano Emil Cioran consideraba el suicidio un tranquilizador seguro de vida; para él era una ventana que siempre está ahí en algún quinto piso fácil de encontrar. Pero beber el líquido que ofrecen en organizaciones como Dignitas en Suiza (donde es legal el suicidio asistido), el líquido que duerme y luego mata, es mucho más civilizado que el salto a una calle donde siempre puede pasar alguien que acaso morirá contigo aplastado por tu acción.
El miedo ocupa un papel fundamental en casi todas las religiones. Las religiones describen distintos tipos de infiernos en los que se castiga eternamente a los pecadores mediante incesantes torturas físicas. El hinduismo y el budismo creen en el Infierno, aunque sólo como escenario transitorio en el ciclo de las reencarnaciones. Seguro que estos miedos que se proyectan más allá de la muerte en escenarios como el infierno han conseguido frenar o reducir muchas acciones criminales en todas las culturas que han existido, pero no dejan de tener un componente ético débil y algo infantil: si no te portas bien, te castigo sin ir al cine. Todo código ético (sobre todo desde Kant) valora el acto ético en sí mismo y no en función de un premio o de un castigo. Si actúo para ganarme el cielo y evitar el infierno la acción ética se desbarata. No tengo nada claro que la creencia religiosa disminuya o alivie el miedo a la muerte. Más bien creo lo contrario, porque si para los agnósticos con la muerte se nos termina todo (incluido cualquier sentimiento doloroso), para el creyente se inicia un nuevo camino que podría llevarle al infierno.
Max Weber señaló con gran lucidez la angustia del calvinismo frente a esa incógnita de la predestinación rodeada de miedo (La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Max Weber, 1905). Mediante la confesión y la figura del sacerdote, el catolicismo tiende a ser más comprensivo que las denominaciones protestantes. No me cabe duda de que un cura querido por sus feligreses ha tenido que ejercer muchas veces de estupendo psicólogo… En mi libro Dios en América (Península. 1988) analizo el importante fenómeno del “televangelismo” norteamericano y su utilización del discurso del miedo. Desde sus pantallas, estos televangelistas nos señalan, nos gritan y nos culpan por no seguir a Dios mientras piden con urgencia nuestros donativos en una cuenta bancaria que siempre aparece a pie de pantalla. Algunos se han hecho millonarios. Otros han terminado en la cárcel.
Como muy bien sabía Maquiavelo, el miedo es también un arma de dominación política. Cuando en El príncipe se pregunta el florentino si el gobernante, para conservar el poder, debe ser más temido que amado, deja muy claro que el temor es mucho más operativo que el amor. El control y la manipulación de la población puede manifestarse también en la creación de falsos escenarios de inseguridad ciudadana. Es el caldo de cultivo ideal para el ascenso de figuras populistas. Irradiar el miedo colectivo y autoproclamarse el vocero del pueblo como única solución al apocalipsis es común en cualquier discurso demagógico. Desde el poder autoritario se señalan culpables y enemigos que hay que destruir. El miedo se propaga, se asume culturalmente y alcanza las instituciones reduciendo las libertades democráticas. Nada más incompatible con la libertad que el miedo. Desgraciadamente, una buena parte de los sistemas educativos se han fundamentado en el miedo. El miedo también es un elemento central en cualquier código de derecho penal o sistema penitenciario. En el ejército, el entrenamiento del soldado está orientado al control del miedo para, de este modo, formar soldados seguros de sí mismos que serán efectivos a la hora de actuar.
Confieso que uno de los momentos en que sentí más miedo de toda mi vida lo viví en mi infancia. Tendría diez años y padecía una gripe que había alcanzado aquella misma tarde los cuarenta grados de fiebre. Todavía era creyente porque mis padres me habían llevado a un colegio religioso. Recuerdo que tras una truculenta pesadilla, me desperté ensopado de sudor en medio de la noche, pero que no fui capaz de abrir los ojos. Imaginaba que si los abría vería frente a mi cama la figura de Jesús. Un Jesús ensangrentado, recién bajado de la cruz. Permanecí toda la noche aterrorizado con los ojos cerrados. Durante febriles e insoportables horas seguí convencido de que si los abría estaría allí mirándome el nazareno. Cuando comenzó a amanecer me atreví a mirar mi apacible habitación. Nunca he sentido un alivio tan tonificante.
Carlos Cañeque es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, escritor (Premio Nadal 1997) y director de cine.
Conozca a Carlos Cañeque
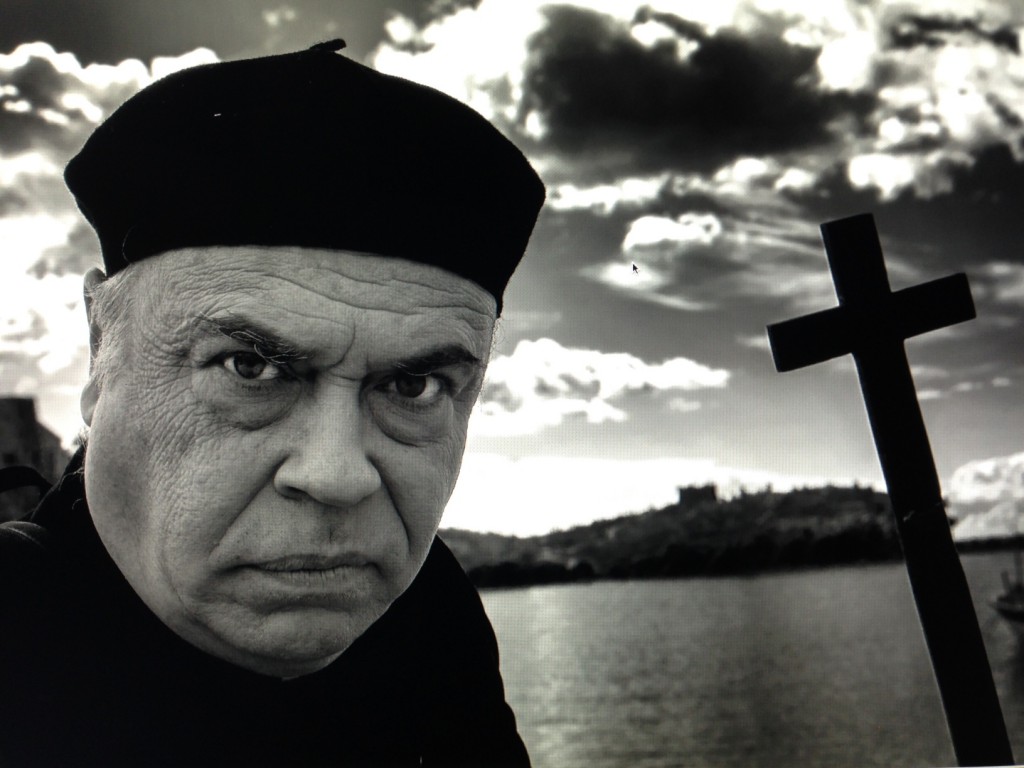 acceso a la página del autor
acceso a la página del autor
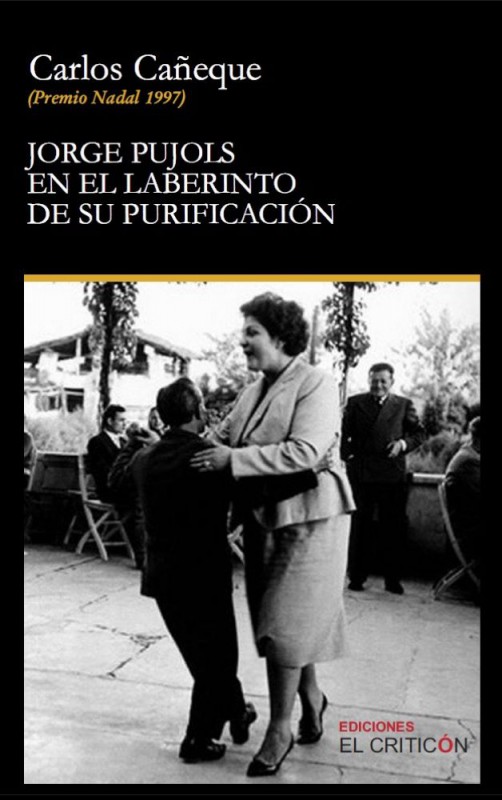 acceso a las publicaciones del autor
acceso a las publicaciones del autor