En el siglo XVIII, cuando las potencias europeas disputaban el mundo a golpe de pólvora, mapas y tratados, un joven marino español cambió la historia sin empuñar un fusil. Se llamaba Antonio de Ulloa (1716-1795), y su legado no está en los campos de batalla, sino en los laboratorios, las universidades y los cielos astronómicos. Fue el descubridor del platino, pionero en estudios de meteorología, navegación, astronomía, física y mineralogía. Pero sobre todo, fue uno de los padres silenciosos de la ciencia moderna española, y uno de los últimos representantes de esa España ilustrada, sobria, racional y firme que aún creía en el progreso sin renegar de la tradición. (...)
...
Sin embargo, pocos españoles conocen hoy su nombre. Su vida y obra fueron opacadas por guerras, intrigas y desdenes institucionales. Como tantos otros sabios hispanos, fue más valorado en el extranjero que en su propia tierra. Aun así, su obra resiste el paso del tiempo como un testimonio ejemplar de talento, entrega y dignidad al servicio del bien común.
Antonio de Ulloa era aún un joven oficial de la Armada cuando, en 1735, fue elegido por la Corona para acompañar la expedición científica franco-española organizada por la Academia de Ciencias de París al Virreinato del Perú. Una expedición que cambió la forma de ver el mundo. El objetivo era ambicioso: medir el arco del meridiano terrestre a la altura del ecuador, cerca de Quito, para determinar si la Tierra estaba achatada por los polos o ensanchada por el ecuador. Un dilema que enfrentaba a los partidarios de Newton (los franceses) y los de Descartes (los italianos).
España envió a dos jóvenes promesas para representar su soberanía en la empresa científica: Antonio de Ulloa y Jorge Juan y Santacilia, ambos con apenas 20 años. No sólo cumplieron su cometido geodésico, sino que pasaron ocho años en los Andes levantando mapas, estudiando las costumbres de los pueblos indígenas, observando volcanes, recogiendo plantas, midiendo estrellas, traduciendo saberes locales y anotando con rigor todo lo que veían. Aquella expedición fue, sin duda, uno de los primeros grandes proyectos internacionales de ciencia moderna. Y Ulloa fue su memoria más fiel. Su Relación histórica del viaje a la América meridional es hoy un documento excepcional que combina ciencia, historia natural, etnografía, meteorología y crítica institucional.
Pero además de sus trabajos técnicos, Ulloa descubrió algo insólito: un nuevo metal blanco, brillante y de gran densidad, que los mineros de Chocó consideraban una molestia al extraer oro. Él lo identificó como un elemento distinto, hasta entonces ignorado por los europeos. Lo llamó platina —"pequeña plata"—. Años más tarde, los químicos comprobarían que se trataba de un elemento nuevo, el platino, que hoy tiene múltiples usos industriales, médicos y tecnológicos. Ulloa fue el primer europeo en describirlo científicamente, convirtiéndose así en el descubridor de un metal precioso, aunque su país no supo explotarlo.
La expedición a Perú no fue solo científica. Ulloa y Jorge Juan actuaron también como sobre el mal estado del virreinato. Fueron hombres extraordinariamente ilustrados. Detectaron corrupción administrativa, abusos de poder, explotación indígena y debilidad militar frente a los corsarios ingleses. A su regreso a España, entregaron un informe confidencial al rey Fernando VI que desencadenaría profundas reformas en la administración colonial. Ese doble papel como sabio y servidor del Estado fue una constante en la vida de Ulloa. En 1746 fue nombrado gobernador de Huancavelica, centro vital de producción de mercurio para las minas de plata del Potosí. Allí aplicó medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los indígenas, reducir la evasión fiscal y modernizar las infraestructuras. Como era de esperar, se ganó enemigos poderosos: funcionarios corruptos, comerciantes sin escrúpulos y autoridades locales que veían peligrar sus privilegios.
Más tarde, en 1766, sería designado por Carlos III como primer gobernador español de la Luisiana, recién recuperada de Francia. Pero su llegada fue accidentada: los colonos franceses, acostumbrados a una administración laxa, se rebelaron contra su autoridad. Ulloa no tenía tropas suficientes para imponer el orden. Fue expulsado, capturado y enviado a Cuba y luego a Londres, donde —paradojas de la historia— fue recibido como miembro honorario de la Royal Society por sus méritos científicos.
A su regreso a la Península, lejos de buscar revancha, se volcó en el trabajo intelectual. Fue nombrado director de la Casa de Moneda, reorganizó los laboratorios metalúrgicos, introdujo métodos modernos de análisis, impulsó la meteorología aplicada a la navegación y fundó el primer laboratorio de física experimental del Reino. Fue también autor de tratados científicos pioneros, entre ellos uno sobre electricidad atmosférica, otro sobre astronomía náutica y uno más sobre la formación de metales, adelantándose en algunos aspectos a teorías modernas. Propuso la instalación de observatorios meteorológicos y astronómicos permanentes en las ciudades portuarias, anticipándose en décadas a lo que serían luego las oficinas de estudios físicos del Estado.
Ulloa mantuvo siempre una visión crítica y constructiva. No se limitó a acumular conocimientos: quiso traducirlos en mejoras para la Armada, para la economía y para la educación. Fue un ilustrado pragmático, más cercano al modelo anglosajón del científico-ingeniero que al sabio de salón enciclopedista. Su ciencia no era para brillar en París, sino para servir a España. Sin embargo, ha resultado en cierta manera un español en todas partes, y en ninguna Pese a su trayectoria brillante, Ulloa vivió en una España que aún desconfiaba del talento reformista. Sufrió destierros administrativos, fue apartado de algunos cargos clave, y su obra se fue diluyendo en la indiferencia oficial. Cuando murió en 1795, a los 79 años, no hubo honores de Estado ni reconocimientos públicos. Sus libros empezaban a olvidarse, sus descubrimientos quedaban relegados en los márgenes de la historiografía científica, y su figura, eclipsada por la derrota de España frente a Inglaterra y Francia a finales del siglo.
En otros países, sin embargo, se le valoró con admiración. Fue miembro de honor de la Academia de Ciencias de Berlín, la Sociedad Real de Londres y la Academia de San Petersburgo. En América del Sur, muchos leyeron sus obras como fuentes fundacionales de la historia natural del continente. Incluso Humboldt, años después, reconocería en Ulloa un precursor de su propio método. Hoy, en cambio, España apenas le dedica una calle discreta o un busto olvidado. Ni los colegios lo enseñan, ni los ministerios lo citan, ni los libros escolares hacen justicia a quien representa, quizá como pocos, la conjunción entre ciencia y patriotismo. Ulloa fue uno de los últimos grandes sabios que creyó que España podía modernizarse desde dentro, sin romper con su tradición ni imitar ciegamente a otras potencias.
Desde estas páginas de LA CRÍTICA, intentamos recuperar su legado. En tiempos como los actuales, cuando se cuestiona el valor del conocimiento, cuando se confunde la vulgarización con la sabiduría, y cuando tantos jóvenes ignoran que hubo una España científica, valiente y creadora, conviene rescatar ejemplos como el de Antonio de Ulloa. Fue un marino que miraba a las estrellas, un virrey que respetaba a los pueblos, un químico que pisó la selva, un patriota que nunca vendió su alma, un servidor del Estado que no se rindió ni ante el desdén ni ante la traición.
Redescubrirlo no es un capricho de eruditos, sino una necesidad de memoria nacional. Porque si alguna vez fuimos grandes, lo fuimos también por hombres como él. Que no fundaron colonias, sino saberes. Que no acumularon glorias, sino herramientas para el futuro. Que no temieron al océano ni al microscopio. Que fueron, en fin, el rostro olvidado de una España ilustrada que aún espera ser reconocida.
Iñigo Castellano y Barón
Conozca a Íñigo Castellano y Barón
 acceso a la página del autor
acceso a la página del autor
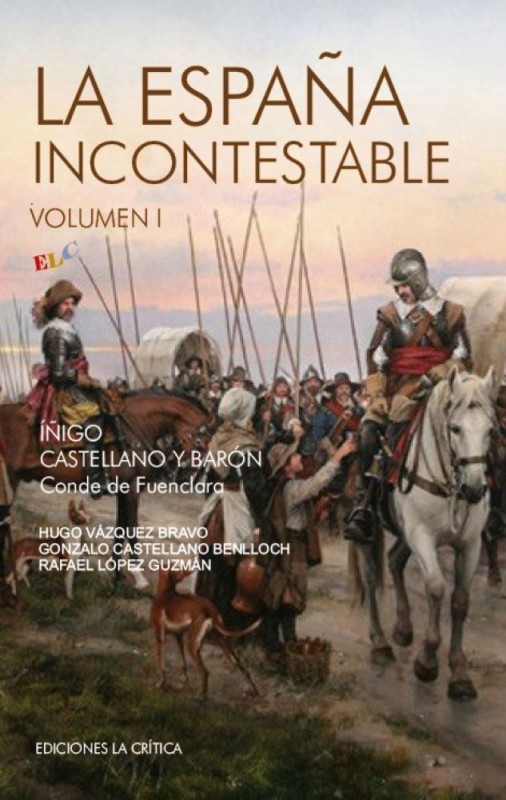 acceso a las publicaciones del autor
acceso a las publicaciones del autor