...
En todo caso, las pruebas o indicios de la existencia de Dios han sido objeto de reflexión durante siglos por parte de pensadores, filósofos y también de la propia ciencia. Esta última, sin embargo, en tiempos recientes —al menos en apariencia— ha parecido alejarse de la posibilidad de un Dios creador. Esa percepción ha llevado a muchas personas bienintencionadas a pensar que la existencia de Dios queda, de algún modo, refutada por la ciencia moderna: que si se cree en la ciencia, no se puede creer en Dios, como si fueran presupuestos mutuamente excluyentes.
No soy científico, pero confío en que eso no me impida resumir lo que, humildemente, entiendo de algunas teorías sólidamente establecidas y ampliamente aceptadas en la comunidad científica. A mi juicio, ellas mismas invitan a reconocer que la idea de un Dios creador no solo no contradice la razón, sino que resulta perfectamente compatible con ella.
Durante siglos se creyó que el universo era eterno y estático, que ni se expandía ni se contraía. En ese marco no había necesidad de postular un Dios: el cosmos simplemente existía desde siempre. Al fin y al cabo, ¿no requiere el mismo esfuerzo intelectual creer en un universo eterno que en un Dios eterno?
A comienzos del siglo XX, un joven físico alemán, Albert Einstein, formuló su teoría general de la relatividad. En ella mostraba que el espacio y el tiempo se podían curvar bajo la influencia de la masa y la energía (la gravedad no es una fuerza como la imaginaba Newton, sino que es el efecto de la masa y la energía en la trama del espacio-tiempo). Además, el tiempo no es absoluto: depende del campo gravitacional y del movimiento del observador.
Poco después, las observaciones de Arthur Eddington y Frank Dyson durante el eclipse de 1919 confirmaron que la luz de las estrellas se curva al pasar cerca del Sol. Era la primera verificación directa de la teoría, y convirtió a Einstein en una celebridad mundial (la relatividad del tiempo se comprobaría más adelante mediante relojes atómicos).
Sin embargo, sus propias ecuaciones albergaban una sorpresa: no describían un universo inmóvil, sino uno en expansión o contracción. Aquello chocaba con la idea de un cosmos eterno, y Einstein, reacio a aceptar semejante conclusión, introdujo una “constante cosmológica” para mantenerlo estable. Pero el remedio era artificial: un ajuste meramente matemático por la que su cosmovisión se mantenía inalterada. La conclusión sin dicha constante implicaba necesariamente un universo que se expande o se contrae, por lo que ha debido tener un comienzo y podría tener un final. No podía ser eterno.
Años después, el propio Einstein admitiría que aquella constante había sido “el mayor error de su vida”. Paradójicamente, las pistas de que el universo no era eterno ya estaban sobre la mesa: la segunda ley de la termodinámica.
Esta ley, una de las más firmes de la física, afirma que la entropía —el grado de desorden— tiende siempre a aumentar en los sistemas cerrados. En el universo, eso significa que la energía útil se degrada con el tiempo, que las diferencias térmicas y de movimiento se igualan, y que, finalmente, todo tenderá a un equilibrio total. Ese estado final, sin luz ni vida, es la llamada “muerte térmica”: un cosmos frío, uniforme, incapaz de cambio y, por lo tanto, inerte.
Pero la misma ley que anuncia ese desenlace implica, a su vez, un comienzo. Si la entropía crece con el tiempo, alguna vez debió de ser mínima: un punto de máximo orden y energía concentrada. Si el universo existiera desde siempre, habría alcanzado hace ya mucho su máximo desorden —pues habría transcurrido un tiempo infinito— y nada seguiría sucediendo. El hecho de que el universo aún evolucione indica que tuvo un origen: un momento inicial en que el tiempo y el espacio comenzaron a existir.
Lo anterior lo podemos visualizar con el siguiente ejemplo: una bomba, antes de explotar, contiene su energía concentrada en un pequeño espacio; al estallar, la energía se dispersa en todas direcciones y el calor se disipa. La segunda ley nos dice que el proceso solo ocurre en ese sentido: del orden al caos, del calor al frío. La probabilidad de que la energía se reagrupe espontáneamente para producir otra explosión es prácticamente nula. La naturaleza no retrocede: la entropía siempre avanza, y lo mismo sucede con el universo. De lo anterior se desprende que el universo tiene un principio, ya que, siguiendo con nuestro ejemplo, todavía vemos los efectos de la explosión y este no podría ser el caso si hubiera transcurrido un tiempo infinito desde la deflagración.
En 1922, Alexander Friedmann analizó las ecuaciones de Einstein y demostró matemáticamente que el cosmos debía expandirse o contraerse. Einstein rechazó la idea, llegando a afirmar que las conclusiones de Friedmann eran “matemáticamente correctas, pero físicamente absurdas”. No obstante, el trabajo de Friedmann era impecable y se vería corroborado, como veremos, por observaciones posteriores. En 1927, el sacerdote y astrofísico belga Georges Lemaître llegó a la misma conclusión y propuso algo todavía más audaz: que todo el universo había surgido de un estado primitivo de enorme densidad y energía, el llamado “átomo primitivo”, precursor de lo que hoy conocemos como la teoría del Big Bang (por cierto, término inicialmente despectivo, acuñado por algunos científicos de la época para ridiculizar la nueva teoría).
Muchos se resistieron. Incluso Einstein, al oír a Lemaître, habría respondido: “No, eso no. Sugiere demasiado una creación.”
Pero la observación terminaría imponiéndose. En 1929, Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejan unas de otras a velocidades proporcionales a su distancia. Era la prueba directa de la expansión del universo. Desde ese momento, la cosmología cambió para siempre: el universo tenía historia.
Décadas más tarde, en 1965, Arno Penzias y Robert Wilson detectaron una débil radiación de microondas procedente de todas las direcciones del cielo. Era el eco térmico del Big Bang, la luz que quedó cuando el universo primitivo se volvió transparente. Aquella radiación, cuya temperatura y frecuencia coincidían exactamente con lo previsto, confirmó que el cosmos había tenido un comienzo caliente y denso. Desde la postulación de la teoría del Big Bang, se habían formulado varias alternativas, pero fue con este descubrimiento cuando la mayor parte se descartaron, y la comunidad científica, en su conjunto, abrazó el Big Bang como la explicación más probable del origen del universo.
Así, la ciencia acabó demostrando —quizá sin proponérselo— que el universo no es eterno. Y con ello reabrió una pregunta que parecía pertenecer solo a la filosofía: si el cosmos tuvo un origen, ¿qué lo causó?
Einstein, que no era religioso en sentido convencional, solía decir que lo que más le conmovía del universo era que “es comprensible”. Esa estructura racional, esas leyes que lo gobiernan, remiten inevitablemente a un orden subyacente. Algunos ven en ello el reflejo de una mente creadora; otros, un hecho sin causa. Pero en ambos casos, la pregunta sigue abierta.
La ciencia ha mostrado su enorme poder para describir el cómo, pero no alcanza a responder el por qué. La cuestión del origen último —por qué hay algo en lugar de nada— se asoma a los límites de la física y entra de lleno en la metafísica. La ciencia funciona cuando puede trabajar sobre hechos observables, que en nuestro mundo son materiales y se enmarcan en el espacio y el tiempo. Lo que queda fuera de ese marco escapa, por tanto, a su alcance.
En los últimos años se han propuesto teorías para evitar esa pregunta: universos paralelos, un multiverso infinito o la posibilidad de que el universo haya surgido espontáneamente del vacío cuántico. Pero ninguna de estas ideas cuenta con evidencia alguna. Son construcciones matemáticas ingeniosas, pero indemostrables, y tal vez imposibles de comprobar jamás. ¿Cómo podríamos verificar la existencia de otros universos si, por definición, no pueden interactuar con el nuestro? En el fondo, estos modelos desplazan la cuestión sin resolverla y acaban exigiendo una fe aún mayor que la creencia en un Dios creador.
Resulta paradójico que, en el intento de eliminar una causa trascendente, se invoquen escenarios tan especulativos. Y uno no puede dejar de pensar que quizá no sea irracional —como tantas veces se ha dicho— admitir que el orden y la existencia misma del universo señalan hacia una causa superior.
Quizá, al final, la pregunta por Dios no sea algo que la ciencia deba responder, sino algo que la ciencia misma nos empuja a formular. Cuanto más comprendemos el universo, más evidente se hace su armonía y su precisión: un equilibrio que parece resistirse a la idea del puro azar. Un universo como el que conocemos —capaz de albergar estrellas, planetas y, en última instancia, vida— es estadísticamente casi una imposibilidad. Para unos, la explicación puede pasar por un creador o por un diseño inteligente; para otros, por una infinitud de universos que harían posible que, en al menos uno de ellos, surgieran las condiciones adecuadas para la existencia. Pero, en mi limitada capacidad de raciocinio, no encuentro un salto menor en la segunda opción que en la primera.
La ciencia explica con maestría el funcionamiento del cosmos, pero el sentido profundo de su existencia parece escapar a sus ecuaciones. La fe, en cambio, no se opone al conocimiento: lo completa, ofreciendo significado donde la razón se detiene.
Ciencia y fe, lejos de ser enemigas, se revelan como dos miradas distintas hacia una misma verdad. Un universo tan racional y tan bello difícilmente podría ser fruto del caos.
Y tal vez —como dijo Einstein—, “lo más incomprensible del universo es que sea comprensible”. Quizá, en esa comprensibilidad misma, se encuentre la huella más profunda de su Creador..
Gonzalo Castellano Benlloch
Conozca a Gonzalo Castellano Benlloch
 acceso a la página del autor
acceso a la página del autor
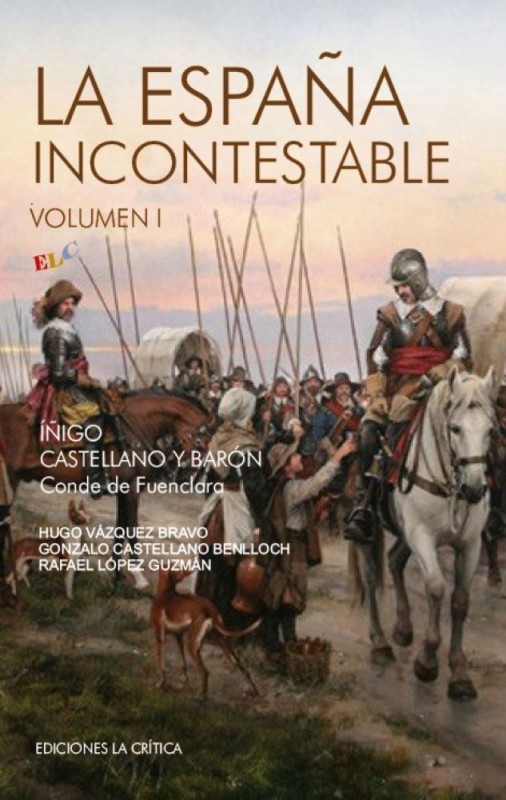 acceso a las publicaciones del autor
acceso a las publicaciones del autor