...
Europa se ha abocado a un modo de suicidio político tan pacífico como letal: la hiperregulación. No se derrumba por conflictos ni por colapsos financieros, sino por el entusiasmo reglamentario de una élite que gobierna como si el ciudadano fuese un laboratorio y el continente, un experimento. El resultado es una Unión Europea que actualmente no protege al europeo ni sus fronteras: simplemente, administra recursos.
¿Está Europa amenazada por Rusia? Es una posibilidad, pero junto a ella existe hoy una realidad tangible: una presión migratoria que desborda su capacidad de integración y que, tratada con ingenuidad o cálculo político, se convierte en una forma contemporánea de grave erosión interna. Europa no controla sus fronteras y finge que ese descontrol no tiene consecuencias. Mientras eso ocurre, Bruselas despliega su rasgo más distintivo: la capacidad infinita de envolver los problemas reales en pactos ambiguos, declaraciones solemnes y un moralismo burocrático que jamás pisa el terreno.
El continente convierte lo accesorio en su única prioridad. Allí donde falta coraje político, sobra reglamento; donde la realidad apremia, aparece un comité; donde el ciudadano reclama flexibilidad, cae otra directiva. Europa se ha transformado en una gigantesca oficina en modo de Agencia Estatal de Empleo: montañas de papeles, sellos, normativas y obligaciones que no resuelven nada, pero complican todo, funcionarios por doquier ambulantes en largos pasillos sin fin…
Entretanto, al otro lado del Atlántico, se produce lo inconcebible: el dirigente norteamericano más detestado por la izquierda globalista —caricaturizado como histriónico, imprevisible, casi apocalíptico, y para los sectores más radicales, un asesino— gana por segunda vez las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Y lo hace contra todos los vaticinios de los analistas europeos que llevan años interpretando la política americana con la suficiencia del que jamás ha pisado Ohio ni falta que le hace, confundiendo sus deseos con la realidad norteamericana.
En España el cuadro no es menos pintoresco. La izquierda de manual —marxismo de facultad, con olor a mimeógrafo y consignas recicladas— negaba cualquier posibilidad de triunfo a la bestia negra del wokismo. Incluso la derecha boutique, la «derecha concienzuda», tan decorativa como dócil, repetía como un salmo que Trump no podía ganar. No debía ganar. Y que reconocer siquiera la posibilidad de su victoria era una falta de educación democrática, una impertinencia contra el espíritu europeo y un verdadero peligro para la democracia.
Pero sucedió lo que vaticinaron como imposible. La historia, que disfruta humillando a los «predictores de café» del Parlamento Europeo, colocó de nuevo a Trump al frente de la mayor potencia del mundo. Y con ese gesto, el tablero geopolítico tembló desde el Báltico hasta Manila. Las grandes verdades que en Europa se consideran inamovibles —desde la transición climática hasta la política migratoria, pasando por la energía, la industria, el sector agrario o el nuevo sacerdocio sanitario de las vacunaciones obligatorias— comienzan a vacilar. Lo que ayer era dogma, hoy es cuestión discutible. Lo que era consenso sagrado, hoy es materia opinable.
Ante el nuevo escenario, en algún despacho anodino de Bruselas, algún eurodiputado español debió quedarse helado, preguntándose cómo explicar que el nuevo eje de Washington no se arrodilla ante la religión secular que se predica desde la Comisión. Porque este giro no es estético: es teológico. Un ataque directo al catecismo verde-migratorio-industrial que había adquirido rango de ley casi sagrada.
Y en Madrid, algunos lobbies discretos —formados por ex dirigentes socialistas y peperos, esa mezcla indistinguible cuando hay contratos europeos de por medio— empezaron a reorganizar discretamente su agenda: consultoras, fundaciones, think tanks satélites que viven de la inercia ideológica. No porque tengan convicciones que defender, sino porque el viento ha cambiado y, en esta latitud europea, la brújula moral siempre apunta hacia donde sopla el presupuesto.
El campo europeo fue la primera víctima de esa devoción regulatoria. El agricultor, antaño símbolo de fortaleza y arraigo, se ha vuelto objeto de experimentación burocrática. La llamada «transición climática» legisla como si las cosechas fueran software actualizable. En nombre del planeta, se destruye al que lo alimenta. El campo se abandona no por falta de voluntad, sino por exceso de decretos.
La industria automovilística, pilar histórico del bienestar europeo, vive en desconcierto permanente. Bruselas decreta que el coche eléctrico es el único futuro posible, aunque falten infraestructuras, dependamos de baterías fabricadas en países poco confiables y el proceso de fabricación contamine más que lo que pretende sustituir. Pero el dogma verde se impone al sentido común. Transición sí, pero aplicada como un ejercicio de sufrimiento desproporcionado: mucha renuncia, poco sentido práctico y unos resultados climáticos tan inciertos como indemostrables.
La pandemia reveló otro aspecto inquietante: el entusiasmo con el que algunos dirigentes europeos acogieron la obediencia inmediata del ciudadano. Certificados, pasaportes biomédicos, restricciones al movimiento… La facilidad con la que la población aceptó limitaciones extraordinarias abrió una tentación que aún no se ha cerrado: la de convertir la excepción en método. Hay funcionarios en Bruselas que darían cualquier cosa por gobernar a Europa mediante códigos QR.
Sobre esta arquitectura de tutelas se alza el dogma mayor: la religión climática. No la ciencia, que investiga y discute, sino el credo político que no admite matices. Europa pretende salvar el clima mundial sacrificando su industria y castigando a su clase media, e imponiendo un modo de vida que apenas altera el CO2 global. Calderas obligatorias, electrodomésticos ecológicos, tasas crecientes, restricciones urbanas, prohibiciones tecnológicas, geolocalizadores en nuestros coches, mientras China y la India observan —entre la perplejidad y la risa— cómo el viejo continente se autoimpone penitencias climáticas que no cambiarán el curso del planeta.
Pero la gran joya del nuevo intervencionismo es la moneda digital del BCE. Presentada como una modernización inevitable, es en realidad el mecanismo más sofisticado de vigilancia económica jamás concebido en Europa: un dinero rastreable, programable y —si la autoridad lo decide— bloqueable. El sueño perfecto del poder burocrático: ciudadanos perfectamente obedientes porque hasta su cartera se comporta como se ordena. Y todo ello, naturalmente, por su bien.
En este contexto, la democracia sigue ahí, pero reducida a un decorado institucional. La soberanía real no reside ya en los electores, sino en una legión de tecnócratas, comités, consultoras y organismos «independientes» que nadie ha elegido. Europa se ha convertido en una arquitectura impecable en su forma… y sofocante en su fondo. El ciudadano europeo se siente cada vez más tratado como un menor de edad vigilado: debe reciclar, modificar su casa, cambiar su coche, aceptar restricciones, adaptarse a la vigilancia digital y someterse a normativas imposibles. Tiene derechos, sí, pero cada vez más condicionados a la obediencia climática, sanitaria o tecnológica.
La ciencia prudente ha sido arrinconada por militantes disfrazados de expertos. Y esta tendencia, elevada a sacramento desde Bruselas, amenaza con imponer un nuevo orden climático-cultural obligatorio, donde el cuestionamiento se trata como herejía. La obsesión reglamentaria no es un accidente: es una forma de gobierno. El mecanismo por el cual se sustituye la política por la tecnocracia. La tecnocracia por el automatismo. Y el automatismo por la obediencia.
Pero vuelvo a Trump quien ha decidido enarbolar contrapoderes y contrapesos en su segunda presidencia. Un vendaval geopolítico que Europa no había previsto y que no sabe cómo gestionar. Washington, lejos de asumir la liturgia burocrática que Bruselas quiere convertir en doctrina universal, ha decidido desmantelar sin complejos muchos de los pilares que el europeísmo normativo daba por incuestionables. Ese choque —frontal, inesperado, casi ofensivo— ha enervado la inercia institucional del continente.
De repente, lo que Bruselas elevó a dogma se encuentra cuestionado por la primera potencia del mundo. Estados Unidos flexibiliza regulaciones, reabre debates industriales considerados muertos, combate el catecismo migratorio, recupera soberanía energética y exige compromisos militares que Europa no quiso asumir. Cada una de estas decisiones actúa como una bofetada para una UE acostumbrada a mover papeles, no a mover el mundo.
Los contrapoderes que emanan ahora de Washington no solo alteran la agenda global: exponen la dependencia intelectual, energética, militar y moral de una Europa doblegada por sí misma. Es una humillación silenciosa para un proyecto europeo que pretendía exportar su visión normativa al planeta. Washington ha recordado que el mundo no está obligado a obedecer a Bruselas. Y esa certeza —tan elemental como olvidada— ha provocado la mayor crisis de identidad del europeísmo desde Maastricht.
Europa, reconvertida en laboratorio sociológico y dependiente de poderes ajenos, parece aceptar ya su papel de potencia menor. Sus instituciones, antaño rebosantes de normas y directivas, se ven obligadas a reconsiderar su posición. De ahí la necesidad urgente —casi vital— de vaciar tinteros, secar reglamentos y permitir que entren corrientes de aire en el edificio comunitario. Europa no necesita más normativas: necesita coraje. Necesita convicción. Necesita una dirección política capaz de mirar más allá de su propio laberinto regulatorio y recuperar la grandeza espiritual e histórica que la convirtió en faro del mundo.
El resultado es devastador para la auto percepción europea: una maquinaria normativa diseñada para imponer una visión única del futuro se encuentra, de pronto, frente a un espejo que le devuelve su imagen verdadera: la de un continente que legisla compulsivamente, pero que no influye; que predica, pero no convence; que regula, pero no lidera.
Si «más Europa» significa seguir construyendo el mayor parque temático de la burocracia mundial, entonces no, gracias. Si significa devolver el protagonismo a quienes levantan el continente cada mañana —los ciudadanos—, entonces ahí estaré, el primero.
Europa no caerá por un enemigo exterior. Caerá por una combinación letal: una inmigración mal gestionada que descompone su cohesión interna, y una burocracia hiperactiva que asfixia su libertad. Caerá por confundir gobernar con tutelar, virtud con prohibición, ciencia con dogma. El viejo continente no morirá de violencia: morirá de directivas.
¿Quo Vadis Europa?
Por Iñigo Castellano y Barón
Conozca a Íñigo Castellano y Barón
 acceso a la página del autor
acceso a la página del autor
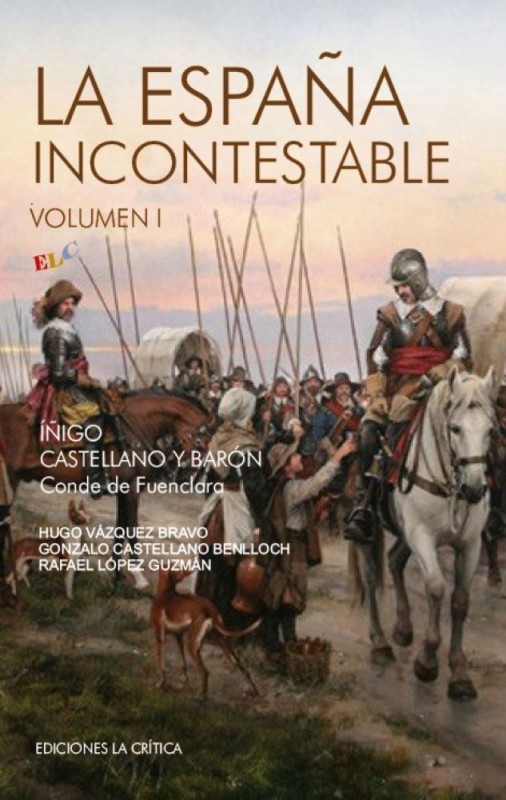 acceso a las publicaciones del autor
acceso a las publicaciones del autor