Entre relámpagos y ruinas
Hubo un tiempo en que el nombre de España no era sólo el eco de gestas castellanas ni la sombra gloriosa de conquistas americanas. Fue también luz y temor en los confines del Mediterráneo oriental, donde la media luna otomana avanzaba sobre los restos bizantinos y los cristianos resistían entre iglesias derruidas y fortalezas sitiadas. Allí, en ese mundo asediado por los vientos de oriente, tuvo lugar en el otoño de 1500 una empresa tan audaz como olvidada: la expedición a Cefalonia, dirigida por Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. Aquel fue el escenario de una cruzada no declarada, en la que España intervino como espada de la Cristiandad frente al empuje islámico, en auxilio de una Venecia que ya no podía sostener sola el equilibrio del Adriático.
En los años finales del siglo XV, el Imperio otomano se había convertido en la mayor potencia de Eurasia. Bajazet II, sucesor de Mehmet el Conquistador, continuaba la expansión en los Balcanes, Asia Menor y el Egeo. En 1499, las fuerzas turcas habían infligido una severa derrota a Venecia en Lepanto, muy distinta de la batalla del mismo nombre que se libraría un siglo más tarde. Las posiciones cristianas en Grecia se desmoronaban: Modón, Corón y Navarino habían caído. Las flotas islámicas surcaban el mar Jónico con impunidad, y las islas jonias, posesiones históricas de la Serenísima, comenzaban a ser objeto de saqueo y sometimiento. La situación era tan crítica que, por primera vez en décadas, el Papado y las coronas cristianas comprendieron que el Mediterráneo oriental podía perderse para siempre. Venecia, acosada y solitaria, recurrió entonces al Papa Alejandro VI y a los Reyes Católicos. Alejandro VI, pese a su fama turbia, era un pontífice hábil, deseoso de ejercer su papel de árbitro espiritual. Fernando de Aragón, rey de Sicilia y Nápoles, entendió que lo que estaba en juego no era sólo una isla, sino el equilibrio estratégico del mar interior. Decidió acudir en auxilio de Venecia, en nombre de la cristiandad, pero también para demostrar que la nueva España, recién unificada y triunfante en Granada, tenía vocación internacional. Y para dirigir la expedición, escogió a su hombre más eficaz, su mejor general, su pieza clave en Italia: el Gran Capitán.
Gonzalo Fernández de Córdoba, que había transformado la guerra medieval en un arte moderno, aceptó el mando de una flota mixta compuesta por galeras venecianas, naves napolitanas y barcos pontificios. Zarpó desde Otranto con más de cincuenta embarcaciones, entre galeazas de guerra, galeras ligeras y naos de transporte. Le acompañaban cerca de nueve mil hombres, entre ellos veteranos de Granada y Atella, piqueros lombardos, ballesteros franceses, zapadores pontificios y artilleros españoles. La empresa era compleja: debían desembarcar en territorio hostil, sitiar una fortaleza inexpugnable y resistir posibles contraataques navales del sultán. El 8 de noviembre de 1500 avistaron las costas de Cefalonia, isla montañosa, fértil y bien fortificada. En su interior se alzaba el castillo de San Jorge, bastión otomano que dominaba la región desde una colina de difícil acceso. Su gobernador era Gisdar Aga, comandante turco de origen albanés, experimentado y cruel. Contaba con una guarnición de tres mil hombres, entre ellos 700 jenízaros, milicianos albaneses y corsarios renegados. Había reforzado las murallas con ayuda de ingenieros griegos convertidos al islam, y esperaba resistir hasta la llegada de refuerzos otomanos desde Patras o Eubea. La isla, aunque pequeña, era vital para el control del mar Jónico.
El desembarco se realizó con disciplina. El Gran Capitán mandó asegurar las playas, levantar parapetos y desplegar la artillería en las colinas cercanas. Pedro Navarro, joven ingeniero español que revolucionaría el arte de las minas, comenzó a estudiar el subsuelo para preparar las primeras voladuras. Las galeras venecianas apoyaron con fuego desde el mar, mientras los zapadores cavaban trincheras en zigzag y se organizaban los destacamentos de asalto. La fortaleza de San Jorge era más robusta de lo esperado. Sus muros estaban revestidos de piedra basáltica, y sus torres contaban con artillería pesada. Además, los otomanos realizaban salidas nocturnas para sabotear las posiciones cristianas. Una de ellas logró incendiar varios campamentos, provocando la muerte de treinta soldados españoles.
Antes de iniciar el ataque formal, Fernández de Córdoba envió emisarios a parlamentar. Gisdar Aga respondió con un gesto oriental: envió un alfanje incrustado de piedras, como obsequio de cortesía, y rechazó cualquier rendición. Se le atribuye que respondió: «Les doy las gracias cristianos. Les doy las gracias por ser causa de tanta gloria, así como por concedernos, vivos o noblemente caídos, semejante lauro por nuestra fidelidad a nuestro emperador Bajazet. Sus amenazas no nos intimidan, pues el destino ha marcado en la frente de cada uno el fin de su carrera. Vayan y digan a su general que cada uno de mis soldados posee siete arcos y siete flechas, con las que al menos vengaremos nuestra caída, aunque no podamos resistir su poder ni su mejor fortuna»
Aquella respuesta selló el destino del castillo. El Gran Capitán ordenó entonces abrir fuego de artillería día y noche, intercalando bombardeos pesados con escaramuzas que mantenían la presión sobre el enemigo. La artillería española, superior en técnica y logística, comenzó a hacer mella en los bastiones laterales. Pedro Navarro, con ayuda de mineros lombardos, logró colocar cargas explosivas en las galerías subterráneas. Una de ellas, activada con humo sulfuroso, provocó una nube tóxica que envenenó a decenas de defensores en una torre lateral. El asedio duró más de un mes. Las condiciones eran duras, y los soldados comenzaban a sufrir enfermedades y agotamiento. Pero la moral se mantenía alta gracias al ejemplo del Gran Capitán, que comía y dormía con la tropa, compartía riesgos y celebraba los avances de cada jornada. Venecianos y franceses, acostumbrados a la inestabilidad de sus mandos, admiraban la serena energía del comandante español. Su estrategia era clara: minar, bombardear, encerrar, agotar. Conocía la guerra de asedio como un relojero conoce su mecanismo. Y sabía que la paciencia era, muchas veces, más letal que la pólvora.
El día 24 de diciembre, víspera de la Natividad, se ordenó el asalto final. Desde tres frentes, las tropas cristianas se lanzaron contra las murallas debilitadas. Arcabuceros, piqueros y zapadores avanzaron con escalas, protegidos por mantas húmedas contra el fuego enemigo. Un puente móvil permitió salvar un foso lateral, y la artillería abrió una última brecha en la torre noreste. Gisdar Aga, con su guardia personal, unos 300 jenízaros, combatió hasta la última bala, negándose a rendirse. Finalmente fue abatido en el interior del patio principal, tras haber rechazado cinco ofertas de capitulación. Su cabeza fue entregada a Fernández de Córdoba, quien ordenó enterrarlo con honores militares. El castillo había caído. La guarnición otomana fue exterminada casi por completo. Sólo unos pocos sobrevivientes, heridos o escondidos, fueron tomados prisioneros. Las bajas aliadas no pasaron de cuatrocientas, y la isla entera fue declarada libre del dominio turco. Los venecianos, eufóricos, celebraron la victoria como una redención. La noticia se extendió por Europa como un rayo de esperanza. El Papa Alejandro VI proclamó una misa de acción de gracias en San Pedro. Las crónicas venecianas hablaron de una intervención divina. Y el sultán Bajazet, furioso, juró venganza, aunque sus barcos llegarían demasiado tarde para cambiar el curso de los hechos.
Gonzalo Fernández de Córdoba recibió múltiples honores. La República de Venecia le otorgó el título de caballero de San Marcos, una pensión vitalicia y una espada ceremonial. El Papa le envió un cáliz de plata con una carta de bendición. Y el rey Fernando, aunque siempre parco en alabanzas, le escribió una misiva personal agradeciéndole el éxito. Pero el Gran Capitán no pidió nada. No hizo discursos, no exigió honores. Se limitó a recoger sus pertrechos, reorganizar la tropa y regresar a Nápoles, donde le esperaban nuevas campañas y conflictos con Francia. Para él, Cefalonia era sólo una batalla más, pero para la Historia debía haber sido una lección imborrable. Porque la conquista de Cefalonia fue mucho más que una victoria táctica. Fue una advertencia: que Europa aún no estaba vencida, que la Cristiandad podía reaccionar cuando se unía, que España podía proyectarse más allá de sus costas. Fue también un ejemplo de guerra justa, ejecutada con disciplina, sin saqueos indiscriminados, sin represalias innecesarias. El Gran Capitán impuso orden en la isla, protegió a la población cristiana local y envió víveres a los pueblos que habían sido abandonados por miedo. No era sólo un soldado: era un estadista en armas.
Hoy, pocos recuerdan aquel episodio. En los manuales escolares apenas se menciona. En los mapas turísticos de Cefalonia, el castillo de San Jorge se muestra como ruina veneciana, sin mención al asedio de 1500. Pero en los archivos del Vaticano, en las crónicas de Sanudo, en las cartas militares de Aragón, aún resplandece aquel otoño de pólvora y fe, de estrategia y cruz. En aquellas aguas del Jónico, donde el sol cae como plomo sobre los peñascos, aún resuena el eco de una voz castellana dando la orden de avanzar. Y en las piedras del castillo, aún puede sentirse la huella de una historia que España escribió con honor, sin buscar gloria, sólo justicia.
Cefalonia no fue el mayor de los triunfos, pero sí uno de los más justos. Porque allí, en un rincón olvidado del mapa, se puso a prueba el temple de un ejército y la visión de una nación que, sin necesidad de coronas imperiales ni sueños de conquista, supo responder cuando Europa necesitaba un escudo. Y el que lo sostuvo fue un hombre de Córdoba, que en silencio y con firmeza, dejó grabado su nombre en la historia del Mediterráneo.
¡Gloria a nuestros héroes!
Iñigo Castellano y Barón
Conozca a Íñigo Castellano y Barón
 acceso a la página del autor
acceso a la página del autor
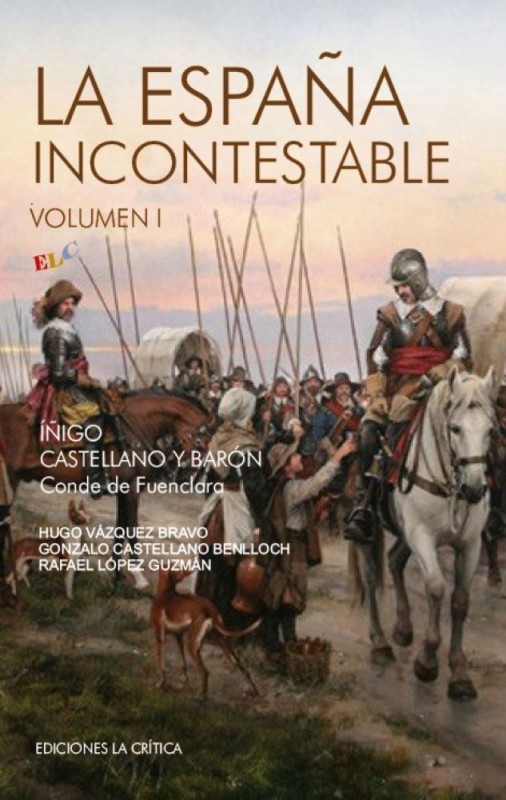 acceso a las publicaciones del autor
acceso a las publicaciones del autor